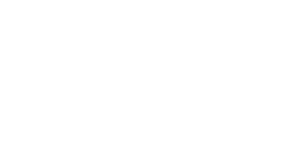Archivos mensuales: Febrero, 2023
Tradiciones dominicanas por regiones
Saiury Calcaño
[email protected]
Santo Domingo, RD
Nadie ama lo que no conoce. Para volver a nuestras raíces hay que saber cuáles son, de dónde vienen y qué...
Baldomera de la Concha Troncoso: La nieta de una esclava que nació con la patria
Si Águeda hubiese sabido que rompería fuente aquel día, hubiese bautizado a su hija como Patria o Dominicana, pero ya la había encomendado a...
Datos sobre el trabuco usado por Ramón Matías Mella, la noche del 27 de Febrero de 1844
¿Qué es un trabuco? Un trabuco es un arma de fuego más corta y de mayor calibre que la escopeta ordinaria.
De un testigo ocular....
Explora y descubre de forma sostenible la historia y la cultura de la Ciudad Colonial
Bolívar Troncoso
Santo Domingo
Breve origen y evolución de la Ciudad Colonial: La Nueva Isabela, construida por Bartolomé Colón en la margen oriental del río Ozama,...
Bases concurso Semana de la Geografía 2023
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo.” – Eduardo Galeano
Plan LEA, programa educativo de Editora LISTÍN DIARIO, convoca...
1er Festival de escritura dominicana se celebrará en Santo Domingo
El 3 y 4 de marzo se llevará a cabo el 1era Festival de Escritura Dominicana en el Centro Cultural de España.
El evento está...
Excelencia Popular se amplía con 20 nuevas becas para ITLA e ITESIL
Beneficiarán a estudiantes de Santo Domingo y Dajabón
El Banco Popular Dominicano informó sobre la ampliación de su programa de becas Excelencia Popular con...
Guion para representar la historia de la bandera dominicana
Juan Pablo Duarte había convocado a sus amigos a una reunión secreta.
Durante este encuentro les propuso crear la organización secreta de Los Trinitarios, para...
Guion para trabajar teatro de la guerra dominico-haitiana 1844-1861
Fue aquella memorable noche, 27 de febrero de 1844, cuando Francisco del Rosario Sánchez enarboló por primera vez la bandera dominicana sobre la Puerta...
Estudiante impresiona al realizar retrato de Salomé Ureña
Anibelis Salas, estudiante del Centro de Artes Gerardo Jansen impresiona con la práctica de pintura mixta de Salomé Ureña, poeta dominicana.
Salomé Ureña es una...