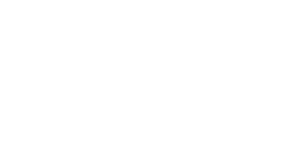A veces, la vocación por enseñar parece correr por las venas de ciertas familias, como si fuera un gen heredado de generación en generación. En estos hogares, las conversaciones durante la cena giran en torno a anécdotas del aula, estrategias para llegar a ese alumno difícil, o debates sobre los retos de la educación moderna. Son familias donde el amor por compartir conocimiento se respira en el aire, impregnando cada rincón de la casa.
Este es el caso de los hermanos Sebastián y Melba Guzmán, dos educadores dominicanos cuya historia nos recuerda que la docencia, más que una profesión, es una forma de vida. Criados en un hogar humilde en La Vega, en un campo llamado La Pocilga, estos hermanos encontraron en la educación no solo un medio para salir adelante, sino una verdadera pasión que definiría sus vidas.
Melba, la hermana mayor, fue quien primero escuchó el llamado de las aulas. Con un sacrificio que solo el amor fraternal puede explicar, decidió postergar sus propios sueños universitarios para que su hermano Sebastián pudiera estudiar ingeniería. Pero lejos de ver esto como una renuncia, Melba abrazó la carrera de maestra con un entusiasmo contagioso. Se formó en la prestigiosa Escuela Emilio Prudhomme de Santiago, donde no solo aprendió pedagogía, sino también música, deportes y hasta etiqueta social.
La pasión de Melba por enseñar se manifestaba especialmente en sus clases de matemáticas. Con una paciencia infinita, dedicaba semanas enteras a asegurarse de que sus alumnos dominaran las tablas de multiplicar antes de avanzar a temas más complejos. “Yo era loca por esos muchachitos. Me querían mucho”, recuerda con una sonrisa que ilumina su rostro arrugado por los años.
Por su parte, Sebastián llegó a la docencia por un camino menos directo, pero igualmente apasionante. Ingeniero de profesión, comenzó dando clases en la universidad casi por casualidad. Sin embargo, lo que empezó como un trabajo temporal se convirtió en una carrera de más de cinco décadas. Para Sebastián, la enseñanza fue un refugio en momentos difíciles, como cuando perdió a su primera esposa. En el aula encontró no solo consuelo, sino un propósito renovado.
Lo más hermoso de la historia de estos hermanos es cómo su amor por la docencia se ha extendido más allá de las aulas convencionales. Sebastián, a sus 89 años, sigue enseñando voluntariamente a jóvenes con discapacidades. Melba, por su parte, guarda en su memoria con cariño a todos los alumnos que pasaron por sus aulas, hombres y mujeres que hoy son profesionales de bien, frutos de su dedicación y enseñanza.
El legado de Sebastián y Melba no se mide en títulos o reconocimientos, sino en las vidas que tocaron. Desde las aulas hasta los salones universitarios, estos hermanos sembraron algo más valioso que conocimiento: sembraron esperanza.
Hoy, en cada rincón de República Dominicana, hay ingenieros que recuerdan con cariño las clases de Don Sebastián, y adultos que aún pueden recitar las tablas de multiplicar gracias a la paciencia infinita de Doña Melba. Su historia nos recuerda que la verdadera vocación no conoce de jubilaciones ni de límites.
Quizás el mayor triunfo de estos hermanos no fue sobrevivir a la pobreza de La Pocilga, sino convertir cada obstáculo en una lección. Nos enseñan que la educación no es un lujo reservado para unos pocos, sino un derecho que se conquista con determinación y se comparte con amor.
En un mundo obsesionado con el progreso tecnológico, Sebastián y Melba nos recuerdan el poder transformador de una simple tiza y un pizarrón en manos de quien enseña con el corazón. Su legado perdura no en edificios o estatuas, sino en cada alumno que aprendió de ellos no solo a sumar números, sino a multiplicar oportunidades.