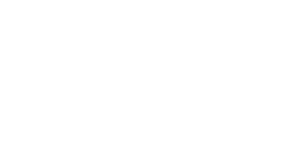Dr. Enrique Sánchez Costa
“¿Qué sé yo?”, se pregunta Montaigne. Y con él se abisma el hombre moderno en la duda. La duda ante el mundo físico, que el descubrimiento de América y las exploraciones marítimas ensanchan por momentos. La duda ante el mundo espiritual, sacudido por la Reforma luterana y su subjetivación radical de la experiencia religiosa. La duda ante el mundo político, que Maquiavelo teoriza –amoralmente– como lucha descarnada por el poder. Recomienda al príncipe que sea “zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos”; que sepa “disfrazarse bien y ser hábil en fingir y en disimular”; y que, “en caso de necesidad, no titubee en adentrarse en el mal”.
La corte de Isabel I, quien gobernará Inglaterra entre 1558 y 1603, es un hervidero de intrigas, espías y ejecuciones. Esa es la época que respira William Shakespeare: el poeta y dramaturgo que asaltará con su talento la escena inglesa y la literatura universal. Entre sus 39 obras teatrales –y entre personajes tan memorables como Shylock, Falstaff, Lear, Macbeth o Cleopatra– descuella Hamlet, príncipe de Dinamarca. Él es el centro de la obra más extensa y compleja de Shakespeare. Sus monólogos e intervenciones representan casi la mitad del texto. Y, como un agujero negro, atrae hacia sí al resto de personajes, conduciendo a siete de ellos a la muerte.
Hamlet es un ser atribulado. Por la muerte repentina de su padre. Por el matrimonio tempranísimo de su madre con su tío. Y, especialmente, por conocer que su tío “incestuoso” es el asesino de su padre. Pero, ¿hay certeza del crimen? No hay evidencias, más allá de la confesión misteriosa del espectro paterno, que no puede revelar a nadie. Hamlet decide entonces disfrazarse, fingir, “adoptar una actitud extravagante”, mientras comprueba la acusación del espectro (a través de la representación teatral) y cavila su venganza.
El rey asesino se sorprende de “la transformación de Hamlet”, que se ha convertido en un príncipe zorro, en un hombre de las mil caras, que camufla sus dudas en un envoltorio de extravagancia y locura. “Ser o no ser”: suicidarse o resistir los embates de la tragedia. Vengarse o no vengarse: perdonar la vida al rey asesino (infringiendo el mandato de su padre) o asesinar al rey vil (violando la ley del Estado y de Dios). Mientras tanto, en la corte podrida de Dinamarca, todos espían a Hamlet: el rey, el cortesano Polonio, su amada Ofelia, sus “amigos” de la universidad. Todos morirán, además de Laertes y el propio Hamlet.
Hamlet, príncipe renacentista, se debate entre el ideal heroico grecolatino (encarnado en su padre, el guerrero que clama venganza) y el ideal cristiano del perdón. No asume él las cualidades del héroe tradicional: es pasivo, dubitativo y cruel. Por momentos, incluso, revela la carencia de empatía y la desinhibición del psicópata. Y, pese a todo, es un antihéroe –un héroe alternativo–, que admiramos por su lucidez y amamos por compartir con nosotros las penalidades de la vida y las dudas del hombre moderno.