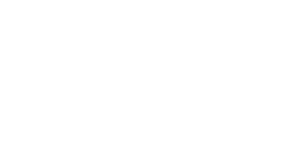Siesta. En los años cincuenta, el aula del jardín de infancia tenía su propio ritmo.
Cuando los crayones caían al suelo y las luces se atenuaban, el suave zumbido de un disco señalaba el inicio de un ritual sagrado: la hora de la siesta.
Las maestras caminaban despacio entre las colchonetas, murmurando apenas un “cierren los ojos”.
Los niños descansaban, soñaban, o simplemente observaban los rayos de sol moverse sobre el techo.
Sin saberlo, aprendían algo que la escuela moderna parece haber olvidado: que el descanso también enseña, que el reposo es una forma de crecer.
Luego llegaron las pruebas estandarizadas, los programas acelerados y la obsesión por “preparar” a los pequeños para el futuro.
Para los años ochenta, las colchonetas se habían enrollado para siempre.
Las luces permanecían encendidas todo el día.
Y los niños de cinco años empezaron a pasar más horas en lecciones estructuradas que los de tercer grado de una generación atrás.
Hoy, muchas aulas ya no conocen el silencio. No hay pausas para observar, ni momentos para simplemente ser.
La infancia se ha vuelto una agenda de actividades, y el juego o el descanso se miran como pérdidas de tiempo.
Pero los maestros de antes sabían algo que la neurociencia confirma hoy: el cerebro también aprende cuando descansa.
El sueño consolida la memoria, organiza lo vivido, repara lo que se desgasta con la atención continua.
En medio de tantas pantallas, tareas y compromisos, tal vez necesitamos recuperar esa sabiduría sencilla: que crecer no es correr todo el tiempo, que la quietud también educa.
Una pausa, un silencio, una siesta… pueden enseñar más de lo que parece.
Quizás ha llegado el momento de devolverle a la escuela —y a la vida— un espacio para respirar. Porque incluso los niños grandes, y también los adultos, necesitamos a veces una hora de siesta.