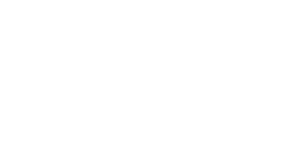Por: Emelinda Padilla Faneytt Dr. Ed.
He recibido varias veces la misma propuesta: asumir posiciones en el sector público, particularmente en el área de la educación, mi campo de vida. Son ofertas interesantes. Son cargos desde los cuales, sin duda, se pueden impulsar cambios reales y tocar la vida de cientos, quizá miles, de docentes, estudiantes y familias. Y, sin embargo, he dicho que no. No una vez, sino muchas. Y no soy la única.
Nos pasa a muchos. Y aunque duela, es una decisión consciente. Porque ya no se trata solo de lo que podríamos hacer desde esos espacios, sino del precio que implica entrar en ellos.
Estamos cansados. Cansados de ver a colegas valiosos, profesionales íntegros, con años de entrega y resultados visibles, salir agotados, burlados y cuestionados, no por hacer mal su trabajo, sino por hacerlo bien. Porque cuando alguien llega a ordenar, a exigir transparencia o a cortar privilegios, despierta una maquinaria perversa que busca desacreditarlo. No importa su trayectoria. No importa su honestidad. El objetivo es hacerle daño… y quedarse con su puesto.
Nos vemos reflejados en esos espejos. Y por eso muchos preferimos no entrar. Lo más doloroso es que incluso nuestras familias, conociendo nuestra entrega y capacidad, son quienes primero nos piden que no aceptemos. “No te metas ahí”, dicen. “No vale la pena que te ensucien”. Y uno entiende ese miedo. Porque nadie quiere ver cómo se desfigura la imagen de alguien que solo quiso servir.
En un país donde la educación pública está profundamente politizada, es común que los cambios de gestión se conviertan en asaltos. Llegan como buitres. Desmontan equipos técnicos, cierran programas valiosos, engavetan investigaciones. Y lo hacen no porque sean inútiles, sino porque no son “del grupo”. Así, lo que debería ser continuidad del Estado, se convierte en un ciclo de destrucción.
Basta ver algunas de nuestras instituciones educativas para entenderlo. Centros que avanzaban en calidad, formación y evaluación… hoy lucen vacíos de propósito, llenos de improvisación, ocupados por figuras sin competencia técnica, pero con cercanía política. Retrocedimos. Lo sabemos. Y duele.
La pregunta es: ¿cuánto más puede soportar el país esta lógica?
No se trata de miedo. Lo reitero. Quienes hemos trabajado desde el aula, la comunidad o la investigación, estamos acostumbrados a los desafíos. Hemos batallado con escasos recursos, con agendas contrarias y con tiempos adversos. Lo que nos detiene no es la dificultad, sino la lógica perversa que domina muchas de nuestras instituciones públicas: una lógica que castiga la excelencia, desacredita la experiencia y desmoraliza al que intenta hacer las cosas bien.
El servicio público, como está hoy, desalienta la integridad. Se siembra desconfianza, se normaliza la mediocridad, se premia la complicidad. Quienes quieren trabajar con rigor y responsabilidad enfrentan una resistencia eficaz, enquistada, que no busca mejorar el sistema, sino proteger privilegios.
Y cuando los cargos públicos se llenan de figuras improvisadas o de lealtades partidarias sin formación, pierde el país. Y cuando los que sí podrían transformar las cosas se quedan fuera, por precaución, por dignidad o por salud mental, también pierde el país.
Necesitamos otro modelo. Uno que recupere el sentido del servicio público como espacio de responsabilidad colectiva. Que convoque a los mejores, no a los más obedientes. Que permita trabajar con libertad y transparencia. Que reconozca el mérito, la ética y la entrega.
Sí, hay profesionales que podríamos hacer aportes. Que podríamos conformar equipos sólidos, pensar políticas integrales, establecer sistemas de rendición de cuentas y dejar estructuras que trasciendan gestiones. Y lo haríamos, no por ambición, sino por convicción. Porque entendemos que al país se le sirve, no se le usa.
Pero no estamos dispuestos a ser blanco de campañas sucias, de sospechas infundadas o de entornos que impidan trabajar con dignidad. No estamos dispuestos a cargar con las consecuencias de un sistema enfermo, mientras quienes lo corrompen permanecen impunes.
Este artículo no es una queja. Es una alerta. Porque mientras los espacios públicos sigan siendo terreno hostil para la integridad, la mediocridad ganará la batalla. Y si algo necesita hoy nuestra nación, más que nunca, es que la decencia vuelva a estar en el centro de las decisiones. Que ser honesto no sea un obstáculo, sino una garantía. Que trabajar para el bien común no sea un riesgo, sino un honor.