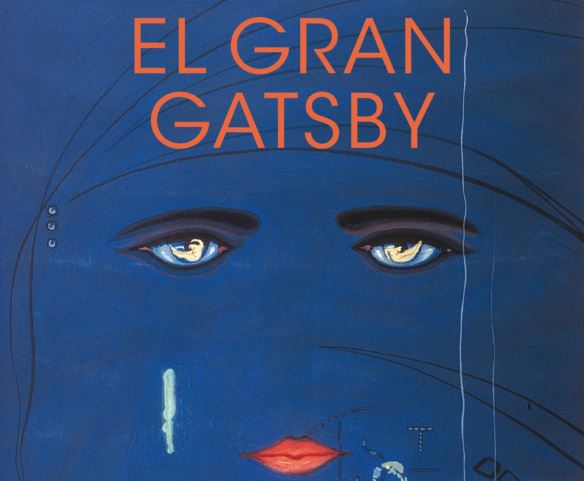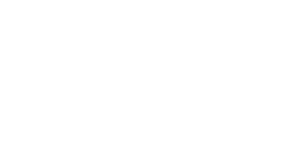“El gran Gatsby” (1925), de Scott Fitzgerald, es la mejor novela de los felices años veinte y del sueño americano.

Los pavos reales despliegan su cola para mostrar su estatus reproductivo. Las gacelas saltan, en presencia de depredadores, para exhibir su vigor. El ser humano luce señales costosas para subrayar que tiene más talento, poder o dinero que los demás. Algunos, como en “Downton Abbey” (2010), exhiben un ejército de mayordomos, amas de llaves y criados como símbolo de estatus. Otros se distinguen con coches y bolsos de lujo, o con gustos y hábitos exclusivos. El objetivo es brillar, para ser deseados, admirados y celebrados.
“El gran Gatsby” (1925), de Scott Fitzgerald, es la mejor novela de los felices años veinte y del sueño americano. Es la historia de una obsesión: ascender socialmente hasta ganar a los más ricos en el juego del estatus. Así lo intenta Jay Gatsby. Nace en el Medio Oeste, en una familia humilde, lucha en la Gran Guerra y se enriquece como contrabandista de licor, en la América de la Ley seca. Gatsby se instala luego en Nueva York, en una mansión extravagante, donde organiza fiestas apoteósicas: “En sus jardines azules, hombres y chicas iban y venían como polillas entre susurros, champán y estrellas”. Todo le sirve de escenario dorado para seducir a Daisy: la chica opulenta a la que conoció cuando era soldado.
Daisy, casada con un millonario, le parece “arrebatadoramente deseable”. Porque representa la cima social: “es una voz llena de dinero”, que resplandece “como la plata, orgullosa y a salvo, por encima de las agrias luchas de los pobres”. “Y aumentaba su fervor el que muchos hombres ya hubieran querido a Daisy: esto la hacía más valiosa a sus ojos”. Sostiene René Girard que nuestro deseo es mimético (imitativo): deseamos lo que desean los demás, y cuanta más gente, y más prestigiosa, desea algo o alguien, más lo deseamos. Los deseos humanos se espejean y se reduplican entre sí. Daisy no es sólo, para Gatsby, un amor de juventud: es un símbolo de estatus (un capital simbólico) y es su prueba definitiva de validación social por la élite neoyorquina.
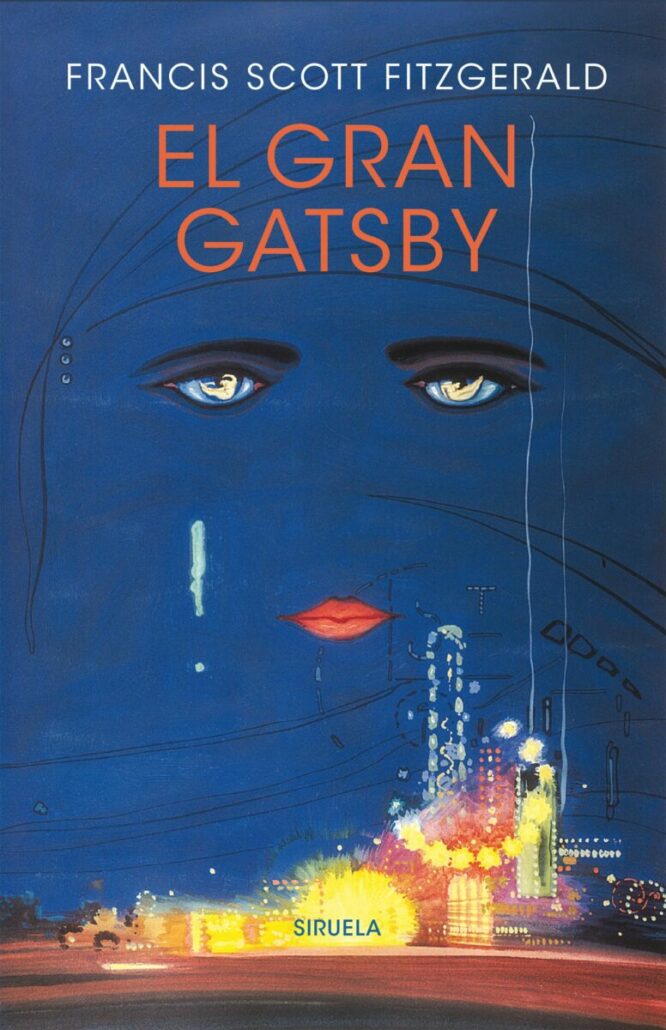
Escribió Pascal en sus “Pensamientos” (1670): “No nos contentamos con la vida que tenemos ni con nuestro propio ser. Queremos vivir, en la idea de los otros, con una vida imaginaria y nos esforzamos por ello en aparentar. Trabajamos incesantemente en embellecer y conservar nuestro ser imaginario y descuidamos el verdadero”. Así sucede con Gatsby. Fabrica una identidad artificial, con signos de éxito, para captar la atención de Daisy y su mundo de espuma. Sustituye la vida auténtica por la representación y el espectáculo (del que habla Guy Debord); por la felicidad prefabricada, las fiestas cíclicas y la alienación. Todo es escenografía, imagen e ilusión.
Los sueños de Gatsby estallarán como pompas de jabón. Pero la obra maestra de Scott Fitzgerald nos sigue cautivando, por su radiografía de la vanidad humana y su maravillosa prosa. Es siempre nueva, como Nueva York: “La ciudad vista por primera vez, en su primera y salvaje promesa de todo el misterio y la belleza del mundo”.
Otros textos de Enrique Sánchez que puedes leer en nuestra web: Hamlet, el antihéroe solitario de la duda
Frankenstein o el monstruo que quiso amar