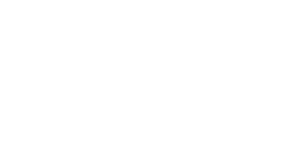El romanticismo en Hispanoamérica se propuso revalidar el pasado aborigen idealizando la realidad histórica. Así, gracias a la novela «Enriquillo», de Manuel de Jesús Galván, cuya publicación completa se realizó en 1882, la cual marca un hito en la vertiente indigenista continental, la imagen del egregio cacique quisqueyano ha llegado hasta nuestros días con un halo esplendoroso de leyenda.
Galván, con toda la impronta verosímil que aporta una obra de ficción histórica, confiere a Enriquillo un carácter mítico, que con la exaltación de su figura lo transforma en un héroe de la nacionalidad dominicana fuertemente arraigado en el imaginario popular. Esa fue y sigue siendo la función por excelencia de nuestra literatura decimonónica: la idealización del simbolismo y el significado telúrico del pasado prehispánico con el propósito de fraguar una conciencia de reafirmación nacionalista.
Por medio de ese discurso literario, pletórico de reivindicación y apropiación histórica de los episodios indo-hispanos, los caciques autóctonos que enfrentaron con denuedo a los conquistadores españoles se han constituido en los precursores de la lucha secular sostenida por el pueblo dominicano para preservar la identidad y la soberanía nacional.
El clamor de justicia
Sin embargo, el caso de Enriquillo se torna diferente al de los demás caciques de La Española. Porque, sin restarle méritos a su heroica sublevación en el Bahoruco, esta no tuvo por objeto la defensa de los territorios indígenas y sus culturas ancestrales. Se debió más bien a un sentimiento de indignación por la indiferencia de las autoridades ante las ofensas personales y los maltratos que le propinaron, evidenciando con ello el contraste entre los dos sectores que coexistían al iniciarse la época colonial: el prepotente de los encomenderos y el marginado de los indios y los esclavos africanos.
Enriquillo era un cacique taíno transculturizado. Profesaba la fe cristiana y aprendió a hablar y a leer en castellano, educado cuando niño por los frailes franciscanos en la Villa de Vera Paz, en el cacicazgo de Jaragua. Se había incorporado al orden establecido en el contexto del sistema dominante. Y al sentirse ética y moralmente agraviado, demandó justicia, que le fue negada.
En efecto, Andrés Valenzuela, vecino de la Villa de San Juan de la Maguana, quien sucedió a su padre en la posesión de un repartimiento de indios cuyo cacique era Enriquillo, no solo trató de propasarse con Mencía, la esposa de éste, sino que le quitó una yegua que poseía. El cacique acudió a exponer su queja ante el teniente gobernador de la Villa de San Juan de la Maguana, Pedro Vadillo, quien le trató de mala manera, llenándolo de vejámenes. Enriquillo llevó su reclamo a la Real Audiencia de Santo Domingo, sin obtener resultados satisfactorios, pues, aunque el tribunal le entregó una carta a su favor, lo remitió de nuevo ante Vadillo, que no hizo nada al respecto, causándole mayores ofensas. Con lo cual, al humillado cacique no le quedó otro camino que alzarse en rebeldía.
La sublevación en el Bahoruco
Conocedor de la superioridad ofensiva del armamento europeo, Enriquillo escogió para sus emplazamientos un escenario geográfico inexpugnable, internándose en la escarpada sierra del Bahoruco, en un terreno «fragoso y áspero», donde los caballos y la artillería tenían poco campo de maniobra, y las cuadrillas que le perseguían se vieron precisadas a transportar en hombros el agua y los abastecimientos, siendo presa de la sed, el hambre y la fatiga, requiriendo la constante reposición de alpargatas por parte de sus perseguidores en cada una de las jornadas libradas.
La sublevación iniciada en 1519 creó un estado de zozobra en toda la Isla. No solo porque en ocasiones los rebeldes cometían asaltos a las haciendas, ocasionando pérdidas de vidas entre los colonos y sus indios de servicio, sino por la constante fuga de indios encomendados y esclavos africanos que se sumaron al alzamiento, alentando con ello el cimarronaje y la formación de manieles en lugares apartados que les servían de refugio. A su vez, la guerra del Bahoruco ocasionó una acuciante erogación de recursos financieros que, en adición a la parte asumida por la Corona, fue necesario aplicar impuestos al consumo, generando un malestar entre los colonos que contribuyó a la creciente despoblación de La Española.
Así, la rebelión alcanzó una dimensión de carácter no solo racial, sino social y económica, con una trascendencia innegable que se convirtió en una manifestación de rechazo al poder colonial. En vano se trató de reducir a Enriquillo a la obediencia, formulándole varias propuestas de paz, como la que le hiciera la Audiencia por medio del capitán Hernando de San Miguel en 1528, lográndose apenas una frágil tregua que les permitió a los indios replantar sus conucos para abastecerse de alimentos.
La Corona, al ver que los intentos de reconciliación no prosperaron, decidió tomar cartas en el asunto, enviando, en 1533, al capitán Francisco de Barrionuevo en la nave Imperial, con una dotación de doscientos hombres de armas reclutados en Andalucía. Aunque, Barrionuevo, en su incursión al Bahoruco, para no atemorizar y ganarse la confianza de los alzados, se hizo acompañar tan solo de algunos baquianos españoles que conocían el terreno y estaban adaptados a las condiciones ambientales de la isla.
El capitán Barrionuevo era portador de una carta firmada por la emperatriz en ausencia de Carlos V, quien se encontraba fuera de España atendiendo sus campañas imperiales en Europa. En la misiva, la emperatriz se refirió al cacique en términos deferentes llamándole «Don Enrique» y otorgándole el perdón por los daños causados durante la insurrección, garantizando que él y su gente serían bien tratados como vasallos de la Corona.
Por su parte, Barrionuevo instó al indómito cacique a aceptar la propuesta que se le hacía, o de lo contrario se desataría en su contra una implacable persecución. Éste optó por avenirse con los españoles, comprometiéndose a asegurar «la paz y sosiego de la tierra». Luego visitó la villa de Azua junto a su esposa Mencía, trasladándose después a Santo Domingo, donde fueron tratados con cordialidad por autoridades y vecinos, para, finalmente, establecer su poblado en las faldas del Bahoruco.