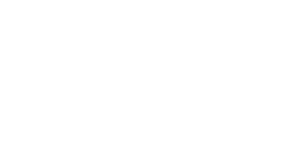Dr. Enrique Sánchez Costa
Cuando Jane Austen publicó su novela más célebre, Orgullo y prejuicio (1813), el Romanticismo ya había eclosionado en Europa. Y una romántica como Charlotte Brontë criticaría en 1848 la novela, comparándola con un “retrato de un rostro corriente, un jardín bien cercado y cuidado, con lindes definidas y flores delicadas. […] No me gustaría vivir con sus damas y caballeros, en sus casas elegantes pero cerradas”. El Romanticismo celebra la imaginación, la pasión desbocada, el infinito. En cambio, Austen, como Sócrates, vincula la felicidad a la virtud, y esta al dominio sobre las pasiones.
En un principio, Austen se planteó titular su novela “Primeras impresiones”. Son esas primeras impresiones, a menudo pasionales, las que conducen a la decisión imprudente o al juicio prematuro: al prejuicio. De lo primero es ejemplo el señor Bennet, padre de Elizabeth y de sus cuatro hermanas. Es un hombre culto y perspicaz que, “cautivado por la juventud y la belleza, así como por la apariencia de buen humor que estas normalmente conllevaban, se había casado con una mujer cuya falta de inteligencia y de refinamiento habían apagado muy pronto el amor que sentía por ella”. Será un padre ausente, refugiado en sus libros y apático ante la ruina económica que acecha a la familia.
Solo un buen matrimonio salvaría a las hijas de un futuro de privaciones. Jane, la primera hija, atrae a Mr. Bingley por su belleza y dulzura. Aunque solo Elizabeth, la segunda hija, podrá con su brillantez y elocuencia asegurar el futuro de la familia. Para ello, eso sí, deberá desactivar su prejuicio sobre Mr. Darcy: un caballero apuesto, rico y orgulloso, que ha pronunciado un comentario desdeñoso sobre ella. Esa primera impresión negativa condicionará su apreciación del “verdadero carácter” del caballero. Ya Francis Bacon había advertido en 1620 sobre “el influjo de la voluntad y de los afectos” sobre el razonamiento, pues “el hombre cree que es verdad aquello que prefiere”. Y Elizabeth prefiere creer indigno al hombre que la ha criticado. Así se lo confiesa a una amiga: “¡Encontrar encantador a un hombre a quien se ha decidido odiar! No me desees semejante castigo”.
No acontece en la novela nada extraordinario. Solo bailes, chismes y cortejos. Lo que deslumbra es la finura de la autora para explorar la sensibilidad y la mente de sus personajes. No cuenta: muestra. Y lo hace a través de diálogos saturados de matices, donde cada palabra es reveladora. Austen es, en su filosofía, clásica: ensalza el autoconocimiento y la virtud, como justo medio aristotélico. Elizabeth, cuando descubre el verdadero carácter de Mr. Darcy, se reprocha: “He cortejado el prejuicio y la ignorancia, y he ahuyentado la razón en lo que se refería a cualquiera de ambos. Es como si hasta ahora no me hubiese conocido a mí misma”. Y, al mismo tiempo, Elizabeth encarna el ideal de heroína moderna: autónoma, inteligente e ingeniosa. Una mujer que, frente a un entorno que intenta domesticarla, exhibe su voz, su criterio, su independencia.