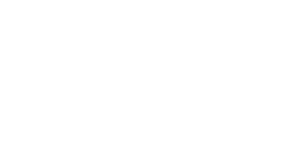Oye uno hablar de esos maestros de antes, esos que se nombran con admiración y respeto, esos que parecen estar en los inicios de la pedagogía, poniendo cimientos, desbrozando caminos, sembrando vocaciones, forjando maestros.
Oye uno decir que «esos sí eran maestros», amasados en la vocación y el amor por el oficio. Conoce uno a esos maestros de antes, productivos hasta último momento, sostenidos por una convicción y una pasión que dan sentido a toda una vida y a toda una generación, y sabe uno cuán cierto y cuán insuficiente puede ser todo eso que se dice …
Escucha uno sus relatos cargados de dignidad y no puede dejar de emocionarse e, inevitablemente, comparar. Relatos de una época en que hacerse maestro era una decisión como la de casarse, un compromiso y una opción de vida.
Tiempos en que los libros – pasta dura, letra menuda, edición esmerada, estilo austero – eran preciados y se cuidaban como oro en polvo. Tiempos en que los libros se compraban para leer y se leían para aprender. Lo poco que llegaba a las manos se leía con avidez. El mundo era mucho más pequeño que el de ahora y había menos que saber, pero había mucha gana de leer y de saber.
Amigos-compañeros-colegas para siempre se hacían en la identidad compartida en las aulas y, más tarde, en el devenir del oficio. Épocas en que la educación era imán que atraía a las mentes más lúcidas, a las voluntades más firmes, a las vocaciones mejor definidas. La educación encendía entusiasmos y fervores colectivos, se extendía más allá de una jornada de trabajo, se instalaba como tema de conversación en reuniones informales, contagiaba el mundo de los afectos y los sentimientos, involucraba a la familia, llenaba la vida.
El maestro y la maestra eran respetados y valorados por una sociedad que veía en ellos la encarnación del saber, los principios correctos, los valores a seguir. Segundo en el pueblo después del cura, el maestro era el prototipo del intelectual, el filósofo, el escritor, el literato. Modelo y ejemplo para sus alumnos, inspirado no solo por el temor sino por la coherencia entre lo que pregonaba y lo que hacía, entre lo que aplicaba para sí mismo y para los demás. Respeto nacido de su rectitud y honestidad, de su entrega como maestro, de su generosidad para compartir, de su sabiduría para reconocer la necesidad de seguir aprendiendo.
Son, evidentemente, otros tiempos. Muchas cosas han cambiado y muchas en un sentido positivo. No es cierto, en general, que «todo tiempo pasado fue mejor». Aceptarlo equivaldría a creer en un futuro condenado a la decadencia. Pero, en lo que hace a la educación, hay cosas de ese pasado que necesitamos valorar y recuperar. Los maestros de hoy tenemos mucho que aprender de los maestros de antes.
De hecho, cuando uno de esos maestros se va, se siente uno habitado por una urgencia de multiplicarse, por una premura de devolver al magisterio el lugar que le corresponde, de devolver a la educación su relevancia, su carácter de lucha vital, de búsqueda subversiva. Y es entonces cuando, precisamente, toma uno conciencia de que esos maestros de antes siguen presentes aquí y ahora, mostrándonos la importancia y el sentido de la lucha por la educación, recordándonos lo bello, desafiante y trascendente que puede ser el oficio de maestro.
Fuente: otra-educacion.blogspot.com