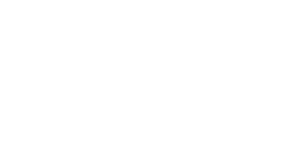Hace más de veinte años, el psicólogo Arthur Aron logró que dos extraños se enamoraran en su laboratorio. Hace unos meses apliqué su técnica en mi vida personal, y fue la razón por la que me encontraba en un puente a medianoche, mirando a un hombre a los ojos durante exactamente cuatro minutos.
Permítanme explicarme. Esa misma tarde, el hombre había dicho: “Dados ciertos puntos en común, pienso que uno puede enamorarse de cualquiera. Si es así, ¿cómo se elige a alguien?”.
Él era un conocido de la universidad con quien me topaba ocasionalmente en el gimnasio, y yo ya había pensado en la posibilidad. Tenía una idea de su vida a través de Instagram. Pero esa era la primera vez que pasábamos un tiempo a solas.
“De hecho, ha habido psicólogos que han tratado de hacer que se enamoren otras personas”, comenté, recordando el estudio del Dr. Aron. “Es fascinante. Siempre he querido hacer la prueba”.
Leí por primera vez acerca de ese estudio cuando estaba en medio de una ruptura. Cada vez que pensaba en irme, el corazón se imponía al cerebro. Me sentía atorada. Así pues, como buena académica, volví la mirada a la ciencia con la esperanza de que hubiera una forma inteligente de amar.
Le expliqué el estudio a mi conocido de la universidad. Un hombre y una mujer heterosexuales entran al laboratorio por puertas separadas. Se sientan frente a frente y responden a una serie de preguntas que cada vez son más íntimas. Después se miran a los ojos en silencio durante cuatro minutos. El detalle más tentador: seis meses después, los dos participantes se casaron. Todo el laboratorio estuvo invitado a la ceremonia.
“Vamos a probarlo”, dijo él.
Permítanme reconocer primero que nuestro experimento no se alineó perfectamente con el estudio del laboratorio. Para empezar, estábamos en un bar, no en un laboratorio. En segundo lugar, no éramos desconocidos. Y no solo eso sino que, como veo ahora, nadie propone o acepta realizar un experimento para crear amor romántico si no está abierto a que eso suceda.
Busqué en Google las preguntas del Dr. Aron: son 36. Pasamos las siguientes dos horas pasando mi iPhone de un lado a otro de la mesa, planteando alternadamente cada pregunta.
Las primeras preguntas son inocuas: “¿Te gustaría ser famoso? ¿En qué forma?”. “¿Cuándo fue la última vez que cantaste a solas? ¿Cuándo le cantaste a otra persona?”.
Pero pronto se vuelven más profundas.
En respuesta a la indicación “Nombre tres cosas que parezcan tener en común usted y su pareja”, él me miró y dijo: “Creo que los dos estamos interesados el uno en el otro”.
Yo sonreí y pasé un trago de cerveza mientras él mencionaba otros dos puntos en común que no tardé en olvidar. Intercambiamos historias de la última vez que lloramos y confesamos lo que nos gustaría preguntarle a un adivino. También explicamos la relación con nuestras respectivas madres.
Las preguntas me recordaron el infame experimento de la rana en agua caliente, que no se da cuenta de que el agua se está calentando hasta que es demasiado tarde. En nuestro caso, debido a que el grado de intimidad se fue elevando poco a poco, no me di cuenta de que habíamos entrado en un terreno muy íntimo hasta que ya estábamos ahí, un proceso que por lo general lleva semanas e incluso meses.
Me gustó aprender de mí misma a través de mis respuestas, pero más me gustó aprender cosas de él. El bar, que estaba vacío cuando llegamos, se había llenado para cuando decidimos tomar un descanso para ir al baño.
Sentada sola en nuestra mesa, consciente del mundo que me rodeaba por primera vez en una hora, me pregunté si alguien habría escuchado nuestra conversación. Si habían oído, yo no me di cuenta. Tampoco noté cuando la multitud fue desvaneciéndose y la noche avanzó.
Todos tenemos una narrativa sobre nosotros mismos que es la que le ofrecemos a los desconocidos y a los conocidos. Pero las preguntas del Dr. Aron hacen que sea imposible basarse en esa narrativa. La nuestra fue una intimidad acelerada, como las que recuerdo en los campamentos de verano, cuando pasaba en vela la noche hablando con una nueva amiga, intercambiando los detalles de nuestra breve vida. A los 13 años, lejos de casa por primera vez, yo sentía que era natural poder conocer a alguien rápidamente. Pero la vida adulta rara vez nos presenta tales circunstancias.
Los momentos que me parecieron más incómodos no fueron cuando tuve que hacer confesiones sobre mí misma, sino cuando tuve que aventurarme a opinar sobre mi pareja. Por ejemplo: “Alternadamente, diga algo que considere positivo de su pareja, un total de cinco cosas” (pregunta 22), o también: “Dígale a su pareja qué le gusta de ella; sea muy honesto y diga cosas que quizá no le diría a alguien que acaba de conocer” (pregunta 28).
Buena parte de la investigación del Dr. Aron se centra en crear cercanía interpersonal. En particular, varios estudios investigan la forma en que incorporamos a los demás en nuestra sensación de nosotros mismos. Es fácil ver que las preguntas fomentan lo que se llama “autoexpansión”. Decir cosas como: “Me gusta tu voz, tu gusto en cervezas, la forma en que tus amigos parecen admirarte” hace que ciertas cualidades positivas que pertenecen a una persona sean valiosas explícitamente para la otra.
Es sorprendente, en verdad, escuchar lo que otros admiran en nosotros. No sé por qué no vamos por la vida halagando amablemente a todos los demás.
Terminamos a medianoche; nos tardamos mucho más de los 90 minutos del estudio original. Al mirar el bar alrededor de mí, sentí como si acabara de despertar. “No estuvo nada mal”, dije. “Definitivamente, menos incómodo de lo que sería contemplar al otro en los ojos”.
Él vaciló un poco pero preguntó: “¿Crees que deberíamos de hacer eso también?”.
“¿Aquí?”, pregunté recorriendo el bar con la mirada. Parecía demasiado raro, demasiado público.
“Podríamos ir al puente”, respondió, mirando por la ventana.
La noche era cálida y yo estaba bien despierta. Caminamos al punto más alto y después nos volvimos para estar frente a frente. Puse torpemente el cronómetro en mi teléfono.
“Muy bien”, dije, inhalando fuertemente.
“Muy bien”, contestó sonriendo.
He esquiado por laderas empinadas y he estado colgada de una roca con una cuerda corta. Pero contemplar a alguien en los ojos durante cuatro minutos en silencio es una de las experiencias más emocionantes y aterradoras de toda mi vida. Pasé los primeros dos minutos simplemente tratando de respirar debidamente. Hubo muchas sonrisas nerviosas hasta que finalmente nos acomodamos.
Ya sé que los ojos son la ventana del alma o de lo que sea, pero el verdadero meollo del momento no era solo que yo estuviera viendo a alguien, sino que estaba viendo a alguien que, a su vez, me estaba viendo a mí. Una vez que acepté el terror de este concepto y le di tiempo de que amainara, llegué a algo inesperado.
Me sentía valiente… y en un estado de asombro. Parte de ese asombro era por mi propia vulnerabilidad y otra parte era ese extraño asombro que nos invade cuando decimos una palabra una y otra vez hasta que pierde su significado y se vuelve lo que realmente es: un conjunto de sonidos.
Lo mismo sucede con el ojo, que no es ninguna ventana de nada, sino más bien un enjambre de células muy útiles. El sentimiento asociado con el ojo desapareció y yo quedé pasmada por su asombrosa realidad biológica: la naturaleza esférica del globo del ojo, la musculatura visible del iris y el liso y terso vidrio de la córnea. Era extraño y exquisito.
Cuando repicó el cronómetro me sentí sorprendida… y un poquitín aliviada. Pero también experimenté una sensación de pérdida. Ya estaba empezando a ver nuestra velada a través del surrealista y poco confiable lente retrospectivo.
Casi todos consideramos que el amor es algo que nos sucede. Caemos. Nos oprime.
Pero lo que me gusta de este estudio es que asume que el amor es una acción. Supone que lo que le interesa a mi pareja me interesa a mí porque tenemos al menos tres cosas en común, porque tenemos una relación estrecha con nuestra madre, y porque él me permitió mirarlo.
Me preguntaba qué saldría de nuestra interacción. Si no hay nada más, pensé que por lo menos daría para una buena historia. Pero ahora veo que la historia no gira en torno nuestro: gira en torno de lo que significa tomarse la molestia de conocer a alguien, que en realidad es una historia sobre lo que significa que el otro nos conozca.
Es verdad que no podemos elegir quién se enamora de nosotros —aunque pasé muchos años esperando lo contrario— y que no podemos generar sentimientos románticos basándonos exclusivamente en la conveniencia. La ciencia nos enseña que la biología es importante: las hormonas y feromonas hacen su trabajo tras bambalinas.
Pero, a pesar de todo esto, he llegado a pensar que el amor es algo más maleable de lo que pensamos. El estudio de Arthur Aron me enseñó que es posible, e incluso sencillo, generar confianza e intimidad, los sentimientos que necesita el amor para crecer.
Seguramente los lectores estarán preguntándose si él y yo nos enamoramos. Bueno, pues así fue. Aunque es difícil atribuirle el crédito exclusivamente al estudio (podría haber ocurrido de todos modos), este nos abrió el camino hacia una relación que se siente deliberada. Pasamos semanas en el espacio de intimidad que creamos esa noche, esperando a ver en qué podría convertirse.
El amor no nos sucedió. Nos enamoramos porque cada uno tomó la decisión de enamorarse.
Fuente: nytimes.com