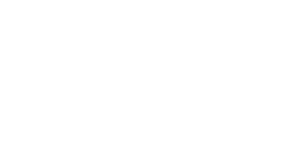Archivos mensuales: Enero, 2023
Segunda Independencia y Primera República (1844 – 1861)
Antecedentes
En 1838, Juan Pablo Duarte fundó una sociedad secreta llamada "La Trinitaria" para sacudir el yugo haitiano que junto a sus multiple colaboradores lograrán independizar la...
¿Qué fue la civilización romana?
La civilización romana, también llamada antigua Roma, comenzó (según la tradición) en el año 753 a. C. con la fundación de Roma, que surgió...
La pedagogía salesiana de Don Bosco; una alternativa para la formación de jóvenes y adolescentes
La pedagogía de Don Bosco, centrado en la caridad pastoral (Constituciones 10), se encarna y se manifiesta en la experiencia educativa del santo en...
Nunca es tarde: A los 92 años cumple sueño de publicar libro
Listín Diario
La Casa de la Cultura de Bajos de Haina sirvió de escenario para la presentación de la obra de Ramón Antonio Ventura Morel,...
Buenas prácticas educativas: una luz al final del túnel
Andry Noemí Jiménez Polonio
Especial para Listín Diario
Santo Domingo, RD
El pasado 24 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Educación, y, a propósito...
Historia de la ocupación haitiana en Santo Domingo
El 09 de febrero de 1822, se inicia en la parte oriental de la Isla de Santo Domingo, la ocupación de este territorio por...
La excesiva burocracia impide que el docente se dedique a enseñar
Los profesores afirman que la burocracia asfixia su trabajo en la escuela. Cada día deben dedicar muchas horas al papeleo, a menudo fuera del...
Celebremos con entusiasmo el Mes de la Patria
Desde el 26 de enero al 27 de febrero celebramos el Mes de la Patria rindiendo culto a nuestros Padres de la Patria y...
Regional 15 de Educación conmemora aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte
La Regional 15 de Educación realizó este jueves diversas actividades por motivo a la conmemoración del bicentésimo décimo aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte.
El director de...
¿Quiénes fueron los maestros de Juan Pablo Duarte?
Desde sus primeros pasos como estudiante, Duarte recibió la enseñanza de la mano de excelentes maestros.
Las primeras lecciones de la educación formal de Juan...