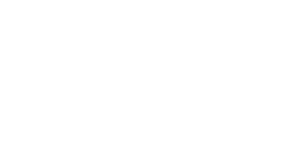Archivos mensuales: Junio, 2021
Greicy Cabrera: “Cuando la gente tiene dominio de su lengua pueden exponer con mayor claridad las ideas que tienen sobre un tema en concreto”
Nathalia Romero
Greicy Cabrera, la docente que inspira del día hoy, ha dedicado esfuerzos para dar lo mejor de sí y reivindicar el valor que...
Juan Bosch, su rol como educador
El profesor Juan Bosch educador, desde su actuación política y como escritor, ilustre dominicano ejerció el magisterio mediante las charlas, conferencias y conversatorios que...
¿Por qué se celebra el día del maestro dominicano?
“El Día del Maestro” fue consagrado el 30 de junio mediante la Resolución No.6-39 de fecha 6 de junio de 1939, siendo Secretario de...
5 cosas que debes saber sobre las medusas
¿Que son las medusas? ¿Qué características tienen?
Las medusas son animales casi exclusivamente marinos que, desde el punto de vista científico, pertenecen al grupo de...
¿Qué son los trópicos?
El 29 de junio se celebra el Día Internacional de los Trópicos, una fecha decretada por la ONU con el objetivo de dar a conocer la gran...
¿Quién fue Pedro Henríquez Ureña?
Nació en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, el 26 de junio de 1884. Sus padres fueron los prominentes intelectuales, Francisco Henríquez y Carvajal, presidente interino...
¿Quién fue el cacique Caonabo?
Caonabó (también escrito Caonabo): "Señor de la Casa de Oro". Algunos historiadores lo consideran "El Primer Libertador Americano".
Caribe de origen, jefe del cacicazgo de Maguana en...
Ser maestro debe ser el trabajo más importante del siglo XXI
Alex Beard era maestro en una escuela en el sur de Londres hasta que, después de un tiempo de sentirse estancado en su oficio...
Hoy es el Natalicio de Rosa Duarte y Diez
Mientras se planificaba la proclamación de la Independencia del 27 de febrero de 1844, Rosa Duarte y otras mujeres fabricaban las balas utilizadas por...
¿Cuál es la importancia de los árboles en la conservación del medio ambiente?
Son considerados los pulmones del planeta. Los árboles y bosques purifican el aire y contribuyen a regular el clima. Su importancia e impacto sobre...