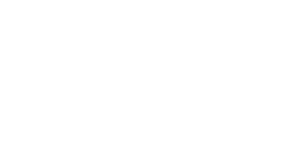Archivos mensuales: Febrero, 2019
14 juegos para enseñar a leer a los niños
Cuando un niño está motivado, aprende deprisa. Eso es algo que todos sabemos. Por eso... ¿por qué no utilizar los juegos para que aprendan...
Día de la Independencia Nacional
El día 27 de Febrero está instituido como el Día de la Independencia Nacional de la República Dominicana. En lo que es hoy la...
Por qué es importante el aire que respiramos
Carolina Jiménez
[email protected]
Santo Domingo
De acuerdo al objetivo central de Semana de la Geografía 2019, “crear conciencia sobre la importancia de desarrollar planes de manejo para...
Artículo del Listín Diario para trabajar en Ciencias Sociales
Rosario Vásquez
Las actividades que hoy les proponemos corresponden al área de Ciencias Sociales y ayudarán a los estudiantes a: Valorar el impacto que tuvo...
25 de febrero: Día del Natalicio de Ramón Matías Mella
Ramón Matías Mella es uno de nuestros padres de la patria. Nacido en Santo Domingo el 25 de febrero de 1816, este hombre de...
Actividades Patrias en la Escuela
La escuela tiene la gran labor de difundir e incentivar los valores patrios en toda la comunidad educativa. La Sociedad de padres, madres y...
Himno a la Bandera Nacional
La bandera dominicana es el más sublime símbolo de la libertad y la soberanía nacional. Su diseño fue aprobado por Los Trinitarios el 16...
Historia del Escudo Nacional
El escudo de la República Dominicana fue creado en la época de la proclamación de independencia nacional, en 1844. El mismo ha experimentado un...
Entender a tu hijo adolescente no es imposible (si sabes cómo hacerlo)
Ni es una mala época, ni tenemos que prepararnos para nada, ni entramos en un calvario, ni hay que asistir a un curso específico…...
Próceres, héroes y mártires de nuestra independencia
Juan Daniel Balcácer
[email protected]
Tres categorías clásicas
Un somero examen en torno de quiénes conforman el panteón de nuestros héroes nacionales permitirá constatar que existen tres categorías...